EL REALISMO FILOSÓFICO
EN LOS TRES HITOS QUE JALONAN SU HISTORIA
Juan A. García González
Nos
corresponde presentarles el realismo metafísico. O, al menos, la forma de
realismo metafísico que estimamos admisible; ligada estrechamente a un realismo
antropológico. En definitiva, realismo filosófico.
1. Enfoque histórico del realismo.
Vamos
a empezar adoptando un enfoque histórico; porque no es lo mismo el debate sobre
el realismo en el pensamiento antiguo, el realismo en la nueva filosofía que se
gesta al final del medievo y se desarrolla en la edad moderna, y el realismo en
el pensamiento más actual que surge a partir del siglo XX; tres momentos
históricos significativamente diferentes. Distinguimos, en paralelo, estos tres
hitos en la historia de la filosofía: el descubrimiento del ser como acto, que
es la clave del realismo filosófico; el encuentro de la actividad de existir,
nuclear a su vez en el realismo metafísico; y la conquista de la actividad
libre de coexistir, meollo del realismo antropológico.
1) La clave del realismo
filosófico: el ser como actividad.
El
descubrimiento del ser como acto es el fruto de la discusión sobre el realismo
en el pensamiento antiguo, en la Grecia clásica. El enfrentamiento entre
idealismo y realismo se planteó en la escuela ateniense como una discusión entre
Platón y Aristóteles acerca de si ser es “ser siempre lo mismo”, y está ubicado
entonces en la inmutabilidad de las ideas platónicas; o bien si ser es “ser en
acto”, ejercer alguna clase de actividad en el mundo real, como pensó
Aristóteles. En otros términos: si ser es algo actual, estático e ideal, al
modo parmenídeo; o bien algo dinámico, activo y procesual, de raigambre
heraclítea.
Aristóteles
evitó el horismos platónico, la separación entre el mundo ideal (el del auténtico
ser: to ontos on) y el mundo sensible (el del devenir, que es sólo una
apariencia), cuando encontró en el movimiento circular, y en la permuta de los
elementos que lo imitan, la manera de “ser siempre lo mismo” a través del movimiento
y del cambio, que así dejaban de ser sólo aparentes. En la sucesión y
reiteración de los ciclos cósmicos se mantiene siempre lo mismo, pero a través
de un dinamismo, de una actividad.
La
cosmología de Aristóteles, en último término, es todo un gran catálogo de
actividades: los movimientos celestes y los terrestres, en los que -a
diferencia de aquéllos- el final es distinto del principio; la nutrición, el
metabolismo y la reproducción de los vivientes; la tendencia y la sensación, pues
la vida animal es orexis kai praxis; y, por fin, la actividad
intelectual, que tiene algo de divina: la theoría.
El
realismo antiguo consiste, pues, en afirmar que ser es ser en acto: no la
actualidad inmutable de lo ideal, que permanece ajena al tiempo, sino la
actividad real de las cosas, que las somete a procesos y cambios; e incluso también
la actividad real de pensar, distinta de la idealidad de lo pensado, aunque
simultánea con ella: es la operación cognoscitiva inmanente, la praxis
teleia, del estagirita.
Con
todo, el progreso de Aristóteles sobre Platón no anula los veinte años que pasó
en la academia con su maestro. Cuando el estagirita habla del ser en acto, de la
actividad real de las cosas, distingue inmediatamente la energeia respecto de la entelecheia;
en otras palabras: la actividad respecto de la actualidad, o bien el dinamismo respecto
de la posición actual de los seres; ideada ésta como una actividad exterior a la
mente humana para informar la materia y constituir la sustancia primera. Acepta
ambas, cada una con su propio alcance, pero más bien asociándolas o asimilándolas[1]. Con
ello mantiene larvado el idealismo platónico, ahora en la forma de actualismo:
la entelecheia es una actividad ideada, supuesta; una actualidad
proyectada desde el pensamiento a la realidad extramental.
En
su contra hay que decir que lo real es la actividad extramental de las cosas, pero
no su actualidad, su posición sustancial; que más bien es ideal, porque se
reduce a su presencia ante la mente del hombre. Propiamente actual sólo es el
pensamiento humano, a él corresponde la actualidad; al menos de acuerdo con la
tesis que sobre la praxis teleia como límite mental ha señalado Polo y nosotros
suscribimos.
Sobre
el realismo antiguo, en suma, hay que extraer el balance que sacó Nietzsche: quien
denunció el nihilismo de la metafísica a que nos condujo Platón. Nihilismo de
la metafísica (que no nihilismo metafísico[2])
porque el platonismo, al primar la idealidad separada, se aleja del mundo real
forjando otro ideal, etéreo, meta-físico en sentido peyorativo; que en realidad
no es nada: ya que la existencia real no es ideal, ni de índole intelectual como
el cosmos noetós platónico, sino precisamente extramental, extraideal.
El realismo antiplatónico se sustenta en que ser es ser en acto, es decir, el
ejercicio de alguna actividad real.
2) El realismo metafísico: la
actividad de existir.
La
nueva filosofía, de inspiración religiosa, que se incoa en la baja edad media y
prosigue en la modernidad, quiere romper la unidad del cosmos lograda por la
vieja filosofía en el pensamiento griego, para señalar frente a ella la
trascendencia divina.
Desde
Grecia, Dios es el primer ser del universo, el acto puro: una plena actividad
sin mezcla de potencialidad alguna. Según Aristóteles, esa actividad es la de
un pensamiento que se piensa a sí mismo: noesis noeseos; él es el primer
motor del cosmos: al que mueve como fin último, y acaso también como primera causa
eficiente. Un planteamiento análogo fue formulado también por los
neoplatónicos: como acto puro de pensar, Dios será el primero de los seres por
razón de su unidad, la que reúne lo intelectual y lo inteligible; y, por tanto,
es el unum, la realidad primera de la que derivan todos los demás seres por
alguna suerte de emanación; proceden de la unidad y a ella retornan: proodós
y epistrofé.
En
cambio, para los pensadores tardomedievales, Dios ya no forma parte del
universo, como el primero de sus seres; sino que es un ser trascendente al
cosmos, y al que debe su existencia el mismo universo. Creador y criatura, ésta
es la distinción clave para el pensamiento medieval.
Para
formular la trascendencia divina se utilizaron en esa época, al menos, tres
modelos[3], que
intentan establecer y precisar en qué consiste el acto puro, la plenitud de la
pura actividad: si en ser, en entender o en querer; de esta triple alternativa depende
la discusión bajomedieval sobre el realismo; la que lo enfrenta con el
voluntarismo y el idealismo. Esta discusión marcará luego también el posterior
despliegue de la filosofía en la modernidad.
Realismo,
idealismo y voluntarismo[4], es decir, la prioridad y el
orden entre los trascendentales de la metafísica: el ser, la verdad y la
bondad. O bien, si la actividad última y principal de los seres es la de ser,
la existencia, o más bien se adscribe a la de pensar, o a la de querer; éste es
el tema de la discusión tardomedieval y moderna sobre el realismo.
El
realismo exige la afirmación de la prioridad del ser, ligada el descubrimiento
de la actividad de existir; distinta realmente de las actividades que
constituyen la esencia de los seres y de la que éstas dependen; actividades
esenciales que globalmente habían sido ya registradas, con mayor o menor acierto,
por Aristóteles. La existencia como actividad de ser es la aportación del siglo
XIII al realismo; cuando no se la descubre o admite, la filosofía se encamina alternativamente
a planteamientos voluntaristas o idealistas.
a) El realismo bajomedieval:
En
la línea realista, la más continuadora del pensamiento griego, la trascendencia
divina se formuló desde el encuentro de la actividad de ser, que es la
prioritaria: la que sustenta la verdad y el bien. No sólo conocemos las
actividades que conforman la esencia de los seres, lo que los distintos seres
son; sino que además cabe encontrar una actividad distinta realmente de ellas,
y no registrada por Aristóteles: la actividad de existir: el actus essendi.
Por
su actividad de existir se distinguen creador y criatura. Porque las criaturas
comienzan a existir, y han de seguir existiendo, sobreponiéndose al tiempo, para
ser lo que son; mientras que el creador existe desde siempre, es lo que es ab
aeterno, pues es el ser originario. Son, por tanto, existencias distintas: no
es lo mismo ser creado que increado.
O
también se podría decir que creador y criatura se distinguen porque para el
creador su existencia es su propia esencia: poseída ya, de entrada, desde el comienzo;
mientras que en las criaturas es al existir, al mantenerse sobre el tiempo, cuando
pueden llegar a ser lo que son, y tan sólo eso. La esencia es entonces como el
potencial de la actividad de existir: ciertamente limitado cuando es realmente
distinto de ella, es decir, en las criaturas; e inmenso y pleno cuando es idéntico
con ella en el creador.
La
intelección de la actividad de existir, descubierta por Alberto Magno y formulada
por Tomás de Aquino, permite -con todo- cierta vacilación que retrocede al
idealismo platónico; porque, como hemos apuntado, en Aristóteles pervive un
oculto platonismo en la forma de actualismo. Ese actualismo aristotélico se
conserva también en la edad media: notablemente en Averroes y el averroísmo
latino, pero incluso en Tomás de Aquino; cuya profundización en el
aristotelismo para descubrir la actividad de existir está contaminada por ese
actualismo: el actus essendi, dice el
aquinate, es la actualidad de todos los
actos e incluso de las mismas formas[5].
b) El voluntarismo nominalista:
La
segunda línea empleada en esta época para señalar la trascendencia divina, y la
más extraña a la mente griega, es la voluntarista. El voluntarismo, que surge con
el nominalismo al final de la edad media, se extiende después por todo el
pensamiento moderno, aunque en ocasiones latente; hasta culminar, tras
Schopenhauer, en Nietzsche y su conocida voluntad de poder.
En
el siglo XIV se pensó que la actividad que distingue a Dios de las criaturas es
la omnipotencia de su voluntad, de la que depende la existencia y la verdad de
todo lo creado. Si la esencia es el potencial de la existencia, a la pura
actividad de existir le corresponderá absoluta omnipotencia. De modo que Dios
no es sólo, hacia fuera, el creador del universo, sino también el productor,
hacia dentro, de su trinidad de personas. Y no sólo es el principio creador del
mundo que realmente existe, sino que su omnipotencia le hace capaz también de
crear, en otros tiempo y lugares, otros mundos: todos los mundos posibles; y de
intervenir a su antojo en este mundo creado, que pierde así su autonomía y su propia
consistencia.
El
voluntarismo lleva consigo, por consiguiente, la debilitación de la
inteligencia: pues la omnipotencia divina, llegaron a decir, es de una potencia
absoluta, no de otra ordenada por la razón. Y por eso, la criatura, al depender
en todo momento de la omnímoda voluntad divina, pierde su propia forma de ser,
su naturaleza, su esencia; y queda reducida al mero acontecer individual, a su
darse de hecho en entera dependencia del creador, a su realidad fáctica: la heacceitas
escotista o el puro singular ockhamista, distinto loco et numero de todo
otro individuo.
El
empirismo moderno hunde sus raíces en esta penuria de inteligibilidad de lo
real que el voluntarismo comporta. Por esta razón, el nominalismo propició el
nacimiento de la nueva ciencia (que atiende a hechos en lugar de a formas,
fines o esencias), principalmente a través de los calculadores del colegio
Merton de Oxford (singularmente Bradwardine) y de la escuela científica de
París (Buridán y Oresme). Culminando esta misma línea, Kant dirá luego que la
existencia no es un predicado real, un contenido inteligible; sino que
es simplemente la posición de una cosa[6], extrainteligible,
con todas sus determinaciones inteligibles.
c) El idealismo moderno:
El
tercer expediente teórico utilizado a fines de la edad media para señalar la
trascendencia divina procede del neoplatonismo; y consiste en sostener, por la
pureza de su actividad, la independencia del pensamiento, su prioridad antecedente
y absolutamente separada; pues se concibe a Dios como puro intelecto que se
piensa a sí mismo, al margen del ser. Ya que no necesita siquiera de la
existencia, pues la precede: es el Deus latens et dormiens, como lo dijo
el maestro Eckhart[7]; después, cuando Dios ya existe,
entonces crea[8]. Y así, tal y como afirmaba la
cuarta proposición del Liber de causis, el ser es la primera de las
cosas creadas: prima rerum creatarum est esse.
Así
como para Platón hay un cosmos noetos,
al que el mundo sensible hace presente -porque participa de él y le imita-, así
también para Leibniz la razón es el principio suficiente de cuanto ocurre
actualmente; y entonces la existencia no es más que el despliegue en el espacio
y en el tiempo de un concepto: el desarrollo de una idea; espacio y tiempo son la
representación sensible de la armonía preestablecida.
Ya
Avicena, al distinguir esencia y existencia con distinción sólo de razón, por
no haber encontrado la actividad de existir realmente distinta de las
actividades esenciales de los seres, concedió primacía a la esencia sobre la
existencia, anteponiendo entonces la posibilidad ideal a la realidad efectiva
de lo actual, sea contingente o necesaria. Siguiendo esta línea, Duns Scotto,
Suárez y los racionalistas, en particular Leibniz, son también pensadores
esencialistas: que proceden a la modalización de la ontología; pues es desde la
esencia pensada, posible, como se entiende y explica su existencia actual,
contingente o necesaria; una consideración abocada a considerar los mundos
posibles, más que el mundo real.
El
racionalismo leibniciano conduce al idealismo hegeliano. Y también para Hegel lo
prioritario absolutamente es la idea; aunque luego quepa distinguir la idea
considerada en sí misma: lógicamente, en su propio elemento; de la idea
alienada fuera de sí misma: en el espacio y en el tiempo, en la naturaleza; y de
la idea que quizá finalmente se recupere para sí misma en el espíritu humano:
en la historia.
Aún
más tarde, esta distinción idealista entre la existencia, que ubicamos en el espacio
y en el tiempo, y su previo fundamento, de índole racional, permitió el enfoque
schellingiano de la libertad humana (del que sacó partido el mismo Heidegger para
justificar su devaneo con el nazismo). Según este enfoque, se explica la
libertad humana sobre el telón de fondo del determinismo luterano, presente en
Leibniz y Hegel: pues la libertad es abgrund, un fundamento sin
fundamento, es decir, un principio que no principia, o que en el fondo es impotente.
Y así se sustrae de la acusación nietzscheana de ocultar en su fondo una voluntad
de poder.
d) El realismo científico contemporáneo:
Con
todo, el idealismo no es completamente distinto del voluntarismo. La
espontaneidad de la actividad primordial, sea el entender o el querer, les
resulta común a ambos; por cuanto esa espontaneidad requiere prescindir de la
prioridad antecedente del ser. De modo que el realismo es el gran olvidado en
esta pugna; y el gran damnificado de la concesión de prioridad tanto a la
inteligencia como a la voluntad. Porque precisamente el realismo consiste en
conceder prioridad a la existencia, y en metafísica sólo consiste en ello: pues
la existencia extramental es lo primero sólo como principio, y nada más que
como tal.
La
omnipotencia divina, en efecto, reduce la realidad a mera facticidad. Y la pura
intelección, que no necesita ser, sino que se constituye como su prioridad antecedente
y separada, coloca a la realidad efectiva en un lugar secundario, derivado. En
ambos casos, el hombre se evade del mundo real, reduciéndolo a pura facticidad
o considerándolo como mera efectuación, contingente o necesaria, de una previa idea
posible. Del voluntarismo procede la atenencia a los hechos singulares e individuales,
y del idealismo su globalización en la especulación teórica: una pugna epistemológica
que obedece, como decimos, a que ambas actitudes tienen una raíz común.
Por
ella, nominalismo e idealismo entablan un pleito entre el pensamiento, de
carácter universal, y los hechos empíricos, estrictamente individuales: es el
enfrentamiento entre la inteligibilidad pensable y la índole fáctica o singular,
extrainteligible, de lo real. Cuando la teoría humana se entiende especulativamente:
como la fuerza del negativo, esa negatividad del espíritu suprime la
particularidad de la experiencia sensible en aras de la universalidad del
concepto. Entonces a esa mediación del pensar se puede oponer el peso de lo inmediato:
de lo dado en la experiencia sensible, concreto y particular; lo cual -frente a
esa mediación negativa- se entiende ahora como lo positivo. Comte frente a
Hegel: las ciencias positivas frente a la especulación teórica de la metafísica.
El
realismo científico, el de los hechos que verifican o falsean la índole
hipotética -posible- de nuestras ideas, es una reposición del nominalismo
frente a la victoria pírrica que sobre él logró el idealismo. Pero el realismo
metafísico, la prioridad de la existencia, se pierde en ambos casos y queda muy
lejos de ese pleito. Con todo, más o menos empirista, el realismo cientificista,
heredero de esa vieja pelea epistemológica del fin de la modernidad, permea aún
hoy nuestro ambiente intelectual.
3) El realismo antropológico: la
actividad libre de coexistir.
En
el pensamiento actual y más contemporáneo de nosotros hay otra forma de
realismo. O bien, el realismo se está planteando en nuestros días de otro modo:
en el fondo de un modo antropológico, más que metafísico. Mucho se habla hoy del
giro antropológico de la filosofía: pues también ese giro afecta al debate
sobre el realismo.
a) De la existencia al existente:
Ya
la modalización moderna de la metafísica prescinde, en último término, de la
existencia extramental y se dirige más bien hacia la realidad humana; pues, al
sustituir la consideración trascendental del ser por la modal, remitimos en definitiva
la actualidad, necesidad o posibilidad de los seres, no a su principio real, sino
a la estructura cognoscitiva del hombre, como bien señaló Kant. Además, la
prioridad del entender o del querer que defienden voluntarismo e idealismo
indica también claramente el subjetivismo moderno, que toma a la humana
subjetividad como la realidad central y primaria, si no la única.
De
la realidad extramental en sí misma, independiente del hombre, la que la
metafísica busca y con cuyo estatuto meramente fáctico se conforma el realismo
científico; de ésa en el siglo XX se ha hecho más bien una cierta epojé:
una reducción para volver a las cosas mismas… tal y como se nos presentan;
prescindiendo de cómo sean en sí, algo que postulamos improcedente, o inaccesible.
Nos quedamos entonces con el mundo humano frente al universo real; ésa es la posición
preconizada por Brentano[9], y explícitamente formulada
por la fenomenología husserliana.
Una
fenomenología que, paralelamente, renuncia a la autoconciencia de un sujeto
absoluto, afirmando que el sujeto humano es estructuralmente un sujeto finito: en
lugar de buscar la noesis noeseos, se queda en la correlación noesis-noema.
El sujeto humano, en definitiva, es un sujeto en-el-mundo; el yo, un yo y sus
circunstancias, como lo expresó Ortega.
Entre
el Husserl de Gotinga y el de Friburgo[10] se ha
transitado desde el yo trascendental a un yo incorporado, instalado en el mundo
de la vida; es decir, de un yo ideal al yo real: realismo antropológico. Y así hemos
dejado al margen la índole separada del yo -abstracta, teórica, ideal- para
considerar su concreta finitud real: palpable en su apropiación del cuerpo, la
temporalidad de su conciencia, la intermediación de sus relaciones
intersubjetivas, etc.
Heidegger
continuará esa tarea con la analítica de los existenciarios del da-sein,
es decir, del ser humano; considerado entonces no como un ente cualquiera, sino
como uno peculiar: el existente. La fenomenología se dice entonces existencial:
por no estar referida al ser en general, sino al hombre; que no es un ser como
los demás, aquél ante el que aparecen los demás: el existente.
Por
otro lado, el debate moderno entre nominalismo e idealismo lo hemos reconducido
hoy a la discusión sobre los hechos y sus interpretaciones[11].
Un discutible reparto entre lo objetivo y lo subjetivo: los hechos en manos de
la ciencia, las interpretaciones en las de la hermenéutica. En su extremo
radical: “no existen hechos, sólo interpretaciones”, como dijo Nietzsche. Otra
manera, en último término, de poner la realidad humana en primer plano, en la
base de las demás realidades; sobre ella recae ahora el entero debate sobre el
realismo.
Prescindiendo,
en suma, del realismo metafísico (no ya de la consideración de la potencia y el
acto, sino también de la discusión con el idealismo y el voluntarismo; y como
evitando esas batallas, quizá por considerarlas indecidibles, o inconducentes),
nos hemos dirigido en el siglo XX, con la fenomenología existencial y la
hermenéutica, hacia el descubrimiento del sentido antropológico del realismo, o
del realismo como tema antropológico.
Casi
como renuncia a la metafísica, o por desistir ante ella, se ha generado el tema
del realismo antropológico: la cuestión de la realidad del ser humano. Las
obras de Heidegger Ser y tiempo[12], y luego Kant
y el problema de la metafísica[13], resultan claves en esta dirección: para la
fundamentación antropológica de la metafísica o, como lo dice el propio Heidegger,
para formular “la metafísica del ser-ahí como ontología fundamental”. Heidegger
llama existente al hombre, como expresión de su singularidad respecto de los demás
entes; ostensible al notar que la metafísica, más que volcada sobre el conjunto
de la realidad, incluyendo al hombre, es una privilegiada obra humana, entre
otras muchas que el hombre realiza. El hombre es el único ente que se pregunta
por el ser.
En
esa misma línea, aunque con otro sentido y alcance, Levinas nos insta también a
pasar De la existencia al existente[14]: de la metafísica
a la antropología, e incluso a la ética; hay que pasar de lo mismo del ser -ser
siempre lo mismo- a lo otro del prójimo; y por eso, también, pasar de uno mismo
al otro. Como igualmente el personalismo (con marcada aversión a la metafísica)
se empeña en distinguir cosa y persona, algo de alguien. Actitudes binómicas,
casi dialécticas, que se alejan del realismo; porque éste exige la prioridad de
la existencia, la cual supera esas dicotomías. Desde la prioridad de la
existencia tanto existe el universo como las personas, aunque quizá con un
distinto sentido de la existencia en ambos casos; y tanto existe uno mismo como
los demás.
b) Existente o coexistente:
Prescindir
de la metafísica para descubrir la existencia humana es una actitud insuficiente,
porque induce a error: ya que precisamente la misma metafísica indica y sugiere
la índole peculiar de la existencia humana. Que no es como la existencia de la que
trata la metafísica; sino otra distinta añadida a ella. Distinta, pero
coexistente con ella: pues la coexistencia de la persona humana es, ante todo,
con la existencia extramental de que trata la metafísica. Si el hombre es el
único ser que se plantea la pregunta que interroga por el ser, lo es porque
coexiste con él, con el ser extramental, dotándole de sentido. Por eso no es un
mero ente, pero tampoco sólo un singular existente; sino más bien un
coexistente, capaz de dar al universo algo de lo que éste carece: la verdad, el
sentido de su existencia.
La
persona es un coexistente, porque a los trascendentales de la metafísica (el
ser, la verdad y la bondad) les añade el coexistir con el ser, el conocer la
verdad y el amar el bien. Dicho añadido es un don humano al ser extramental; y
es hacedero por la libertad, y sólo desde ella. Como coexistente, la persona
humana goza de una existencia libre y aportante, distinta de la existencia
extramental de que se ocupa la metafísica; luego haremos alguna sugerencia más
al respecto.
**********
El
pensamiento antiguo dio con la clave del realismo: por afirmar que, frente a la
actualidad de lo ideal, ser fuera de la mente es ser en acto, ejercer
actividades. El realismo propio de la nueva filosofía, desplegada en la
modernidad a partir de fines del medievo, acertó al proponer el realismo
metafísico, frente a voluntarismo e idealismo, por encontrar la actividad de
existir, prioritaria sobre toda otra actividad esencial de las cosas. Por
último, el realismo antropológico al que nos reta el pensamiento actual nos
insta a alcanzar la actividad de coexistir: una actividad personal, libre y aportante.
La actividad de coexistir es la ampliación del debate sobre el realismo que se
abre paso en la filosofía actual.
Dejando
ya este boceto histórico, describiremos ahora el realismo metafísico que cabe defender
actualmente; y esbozaremos luego el realismo antropológico al que nuestra época
nos impele hoy.
2. Descripción del realismo
metafísico.
Queremos
defender el realismo metafísico: uno que sostenga el carácter activo de la
realidad, privándole de toda actualidad; la cual, como hemos sugerido, es ideal,
mental: es el límite mental. La actividad de existir, en cambio, es
precisamente extramental: la persistencia extramental.
1) Realismo virtual.
Para
ser realista hoy en metafísica es preciso reducir la realidad extramental a
pura principialidad, a la persistencia del principio (y, a lo sumo, su posterior
analítica racional). La metafísica trata exclusivamente de los principios: la
ontología, la cosmología, de la analítica de los principios predicamentales o
causas; y la metafísica propiamente dicha, de los primeros principios: ante
todo del principio de no contradicción, que es la estricta persistencia extramental
del ser (pues lo contradictorio sería su cese).
La
misma historia de la filosofía muestra que los primeros principios son la
temática propia de la metafísica; pues ese saber empezó buscando la arché: el principio primero de donde
proceden todos los seres, del que se forman y en el que se resuelven. Después
progresó distinguiendo la pluralidad de archai
predicamentales: las causas que, en su conjunción, forjan la naturaleza de los
seres: lo que decimos que son, su esencia. Y, aún después, avanzó más añadiendo
a la esencia la existencia, la actividad de persistir: que es aquel acto,
aquella actividad primera y previa a toda otra, por la que los seres son lo que
son y tienen la naturaleza que tienen.
La
noción de principio se contradistingue de la de resultado; y más en general
prescinde de todo lo derivado a partir del principio, es decir, de toda
continuación. Por eso, puesta la acción causal, el efecto no depende de ella,
sino del receptor de la acción. De acuerdo con ello, la realidad extramental es
puramente causal, principial: principio que persiste como tal principio, principio…
y nada más que principio; o principio sin continuación[15]. En
todo caso: base, fundamento, punto de partida… distinto de lo que viene
después. No por ello algo vacío e informe, sino principio de los contenidos y de
las formas; es decir, causa de la información que finalmente obra en poder de
la mente humana.
Solemos
llamar a este realismo metafísico, el de las causas y principios, realismo
virtual: porque la realidad extramental tiene virtualidades que todos los
seres, y muy en particular el hombre, se ocupan de editar, de actualizar. Y acostumbramos
usar para exponerlo, el ejemplo de un punto donde no hay nada (la punta de un
dedo, pongamos por caso). Ahí, en ese punto vacío, si hay un receptor de radio
escucharemos un buen número de emisoras de todas clases; y, si es de onda
corta, procedentes de casi todo el mundo. Si, en lugar de una radio, ponemos un
receptor de televisión, veremos multitud de cadenas televisivas; y, mediante
una antena parabólica, de casi todos los países del mundo. Y si, en lugar de
una radio o un televisor, ponemos un teléfono móvil recibiremos llamadas,
mensajes y demás; incluso, a través de la internet, casi cualquier clase de
información. Más aún: todos los móviles del mundo, en ese mismo punto,
recibirán seguramente su propia información cada uno de ellos, hasta llegar
casi al infinito. Donde no hay nada, en un punto vacío del espacio, está
prácticamente todo: pero en estado virtual no actual; sólo dependemos de tener
los dispositivos adecuados para actualizarlo. Y eso pensamos que son las
facultades cognoscitivas orgánicas, y hasta la misma inteligencia inorgánica del
hombre: modos de disponer de información, y de continuarla -incluso de modo
práctico- extrayendo las virtualidades de lo real; realidad que, en cambio, en
sí misma considerada, no es nada: nada… más que el principio del mundo que los
hombres somos capaces de forjar a partir de ella.
Este
realismo virtual niega que la realidad extramental sea actualmente algo: un
trasmundo, igual o diferente que el mundo que vemos; porque lo actual es
únicamente lo presente ante el hombre. El realismo virtual afirma que la
realidad extramental no es algo, pero tampoco nada; o bien afirma que no es
nada… más que el principio de lo actual: actividad extramental que se mantiene
siempre enteramente distinta de la actualidad ideal de lo presente ante la
mente humana, o de lo que ella es capaz de producir a partir de lo virtual.
2) Realidad extramental y mundo
humano.
Éste
es el realismo metafísico compatible con el pensamiento contemporáneo, tras la
modernidad; pues puede admitir la kantiana distinción entre noúmeno y fenómeno,
sin por ello reducir la cosa en sí a la nada. Un realismo metafísico compatible
también con la hermenéutica actual, porque distingue y permite enlazar los que
hemos llamado principio y continuación, o posibles continuaciones. Y finalmente
un realismo compatible con las derivas fenomenológicas de la filosofía en el
siglo XX; pues admite ya que, más allá de una presunta transparencia noética de
nuestro entendimiento, la inteligencia humana es una inteligencia incorporada, porque
su objeto depende de la información recibida por el organismo humano; y por
ello también una inteligencia históricamente situada, mediada por un lenguaje
dado, que tiene además sus propios condicionamientos, de diversas clases. Motivos
por los cuales configura su propio mundo, o la entera diversidad de sus mundos
propios. Un realismo metafísico, por tanto, que distingue el mundo de la vida, en
cierto modo prerracional, respecto del de la ciencia, que progresivamente se
aleja de aquél; y que ubica la tarea del pensar en esa situación práctica del
hombre que lo hace estar-en-el-mundo, o en-sus-diversos-mundos: ámbitos de
significatividad, en los que el hombre se desenvuelve.
Celebramos,
por consiguiente, que se diga que no existe el mundo[16]: ese
único mundo que el positivismo contemporáneo y el cientificismo actual nos han
querido imponer. Como filosofía crítica del monismo empirista, para el que lo
real es la pura facticidad de los hechos y las leyes que los explican, bienvenido
sea el nuevo realismo: responde mejor a la realidad, en especial a la realidad
humana. Aunque, como estamos diciendo, también cabe atender a la realidad
extramental, meramente principial: aquélla que es independiente del hombre; atender
a ella… hasta entenderla, y luego analizarla y explicarla con el despliegue de
nuestra razón.
Celebramos
igualmente que se afirme que existe todo… menos ese único mundo: pongamos, los
diversos mundos del arte, de la fantasía, de los distintos saberes humanos, de
las diversas religiones; todos esos mundos que forjan las variadas actividades
de los hombres, con sus distintas sensibilidades. Este nuevo realismo es más
acorde con el ser humano que el monismo positivista. Pero sostenemos, además,
que existe una realidad independiente del hombre, puramente principial; y que
el hombre puede llegar a encontrarla, entenderla y explicarla: esto es el realismo
metafísico.
Existir,
por tanto, no es sólo “tener significado en el contexto de un discurso posible”,
o formar parte de un concreto mundo humano; sino ser el principio, la base, en
que se sustentan los distintos mundos y discursos humanos: la virtualidad real,
extramental, que la actualidad mental del hombre, y su posterior actividad
práctica, son capaces de sacar a la luz.
Casi
nos atreveríamos a decir que igual que la acción práctica del hombre necesita
unos materiales previos con los cuales construir su obra (digamos, ladrillos
para hacer una casa); así también la experiencia y pensamiento humanos precisan
un fundamento previo, a partir del cual suscitar su obra, por más que esta obra
sea ahora teórica: una cosmovisión, una jerarquía de valores, una panorámica del
hombre y su ubicación en el conjunto de la realidad, etc.
Los
hombres nos percatamos de esa prioridad de lo real, con la que tomamos contacto
a partir de la experiencia sensible: porque sabemos, como solemos decirlo, que de
la experiencia nace la ciencia. El ser humano es capaz de advertir, y de alguna
manera explicar, esa prioridad de lo real como una realidad virtual, potencial,
no actual; que está implícita en los distintos mundos que habitamos; y que es
siempre previa al desarrollo de ellos; previa y sólo previa: pues sólo es su pura
prioridad.
Es
quizá relativamente fácil, con todo, atacar este realismo virtual: señalando
que la prioridad de lo real respecto de los mundos humanos, o la afirmación de que
la verdad del pensamiento se funda en la existencia extramental de las cosas,
es una idea que nosotros sostenemos, legítimamente porque somos realistas. Pero
tan legítimamente como quien se oponga a ella: sosteniendo que la verdad se
funda a sí misma, con una lógica pura o trascendental; o bien sosteniendo que
carece de fundamento, y que los mundos humanos son arbitrarios por no estar sustentados
en la realidad. Es muy fácil formular esta objeción, como también es muy fácil
evadirse de ella y rechazarla.
Ya
que la prioridad de lo real no es ninguna idea de los realistas: ni nuestra, ni
de otros, ni de nadie; no… si efectivamente la realidad es puramente virtual y
no actual, ideal. La prioridad de lo real no es ninguna idea del hombre; su
índole principial se mantiene ella sola: persiste, y ni cesa ni es seguida; pues
le compete a ella misma, al propio principio: eso es precisamente ser,
persistir como prioridad. No es el hombre quien le otorga al ser su prioridad;
pero esa prioridad sí es algo que el hombre puede llegar a encontrar, a
reconocer, a constatar diría. Y más como fruto de la misma experiencia vital y
pensante del hombre, que como resultado de una teoría o una filosofía con la que
alguien pudiera elaborar y formular dicha experiencia vital.
Al
hablar de realismo metafísico, no se trata, en suma, de afirmar un absoluto exterior
que se imponga al hombre minorando su libertad: de ninguna manera; ni de adoptar
el punto de vista del ojo de Dios para conseguir la verdad absoluta, algo carente
de sentido. Pero sí de entender una experiencia existencial adquirida acerca de
la prioridad de lo real, previa al despliegue mismo del pensamiento y de la
vida de los hombres, aunque perfectamente compatible con ellos; pues lejos de
imponerse a su libertad es precisamente la prioridad que la permite y demanda.
3. Planteamiento del realismo antropológico.
Afirmamos,
en definitiva, la existencia de la realidad extramental. A su conocimiento se
ordena la metafísica: el saber de los primeros principios; en particular del de
no contradicción: la persistencia del ser como principio. Por renunciar a la
metafísica, el realismo contemporáneo, en sus distintas formulaciones, es más
bien un realismo antropológico: que no habla del ser en general, del ente, sino
del existente.
Pero
al buscar la realidad humana prescindiendo de la realidad extramental se ignora
la relevante indicación acerca del ser humano que nos ofrece el saber
metafísico; pues en la metafísica se produce como un cruce de existencias: una curiosa
conjunción de la existencia extramental, que es objeto de ese saber, y la
existencia personal, de quien ejerce la metafísica.
1) Metafísica y persona.
Por
conjuntarse con la existencia extramental, el hombre se descubre al hacer
metafísica no ya sólo como un existente, sino como un coexistente. Es difícil entender
a la persona humana como coexistente si no se ha encontrado, con la metafísica,
la existencia extramental; pues es con esa existencia, ante todo, con la que el
ser humano coexiste. No se puede ser realista en antropología sin serlo antes
en metafísica; pobre antropología resulta entonces de prescindir de la
metafísica. No porque sin metafísica el hombre ignore la omnitud del ser, en la
que él mismo se incluye; sino más bien porque sin metafísica el hombre desconoce
el ser del que él mismo se distingue: ese ser que él no es, pero con el que
coexiste[17]. La metafísica trata de la
existencia extramental, de los primeros principios; no de la existencia
personal. Pero, cuando trata de ella, manifiesta la coexistencia de la persona
humana con la existencia extramental, a la que dota generosamente de sentido. Por
eso el hombre no es sólo un existente, sino un coexistente.
La
metafísica muestra a la persona humana con esa peculiar forma de existir que es
la coexistencia. Pues expresa un encuentro personal de otra existencia distinta
de la personal, acontecido en la propia interioridad; encuentro que manifiesta la
liberalidad de la persona humana, por la que dota de sentido a una existencia
que no es la suya; así como muestra su generosidad, que es capaz de dar, en
este caso sentido a la realidad extramental, incluso renunciando a toda
correspondencia suya.
Eso
se aprecia ya en el método de la metafísica[18].
Sin entrar en la discusión de los distintos métodos propuestos para ella[19], basta apuntar que dicho
método es metalógico, como reza la usual expresión “dejar ser al ser”. La
metafísica entonces, más que una obra del pensamiento, de la capacidad lógica
de la humana naturaleza, sería una actividad propia del ser personal, es decir,
de quien dispone de esa naturaleza, aunque sea para renunciar libremente a su
ejercicio para desarrollar la metafísica.
Desde
el punto de vista temático, ocuparse de una realidad como la extramental, que -por
impersonal- es incapaz de corresponder al hombre, es muestra clara de la
peculiar coexistencia propia de la persona humana, caracterizada por su
generosidad. Con la metafísica, el hombre no se ocupa de sí mismo, sino que se
ocupa de otro ser; al que la metafísica humana, en el fondo, no le afecta en
nada. Dota de sentido a la realidad extramental, a la que -en cambio- esa
dotación le resulta indiferente. Da su luz, es decir ilumina, la existencia
extramental, otorgándole su verdad, que ella desconoce porque es incapaz de
poseer ella misma su propia verdad; pero esa existencia exterior ni acepta ni
rechaza la verdad que se le otorga. La persona humana se la da, pues, gratis, generosamente:
sin demandar correspondencia alguna por su parte.
Hay
en todo ello un significativo indicio de la persona; si bien nada más que un
indicio: porque tampoco la metafísica es la más intensa actividad personal que
cabe ejercer. Como la persona es el ser que sabe de sí, y que busca saber de sí
mismo, en la metafísica acontece una alteración, al menos, del término del
saber: pues con ella el hombre sólo busca conocer la existencia independiente
de él, en lugar de buscar la propia existencia que él puede alcanzar.
Buscar
la existencia extramental con la metafísica, para encontrar su verdad y darle
su sentido a esa existencia, es tan sólo un ejercicio libre, una empresa
posible al hombre. Renunciar a la metafísica, por el contrario, es omitir esa
tarea posible, retraerse de ese emprendimiento; y así quedarse el hombre sólo
consigo mismo, o sólo con lo propio de uno mismo, traicionando entonces hasta
cierto punto la propia manera personal de ser, que es coexistencial. Por eso, la
omisión de la metafísica perjudica más al hombre -pues le dificulta
comprenderse como coexistente- que al ser de que se ocupa temáticamente, al que
ni beneficia ni perjudica.
Ejercida
u omitida, la metafísica es ya signo de una existencia libre: que puede aportar
sentido, pero que también puede inhibirse, no salir desde sí misma hacia fuera.
No ya fracasar, o frustrarse en el intento; sino antes abortar, ni siquiera
llegar a surgir. En el saber metafísico aparece entonces la libertad personal, aquélla
con la que el hombre secunda su íntimo afán de saber; o bien renuncia a él y se
inhibe en su coexistencia con la realidad exterior. La coexistencia es, pues,
la existencia libre, la forma libre de existir.
Para
fecundar el indicio de la persona que la metafísica nos proporciona, intentaremos
ahora ahondar en la comprensión de lo que significa la coexistencia personal
como existencia libre.
2) La existencia libre.
La
existencia libre es una existencia que se alcanza en el futuro, o eventualmente
no lo hace y se inhibe; o bien se incoa, pero se frustra en el empeño. La
persona alcanza a conocer la existencia extramental y la dota generosamente de
sentido, o bien renuncia a ello. Así como también y sobre todo, pero ya
entonces más allá de la metafísica, la persona alcanza la propia existencia
personal, o bien no la alcanza, por retraerse o por ser rechazada; y entonces la
persona queda inédita, o se frustra: no logra su culminación, y entonces no
alcanza a ser quien es.
Una
existencia libre nos puede resultar extraña y difícil de entender, sobre todo si
pensamos que existir es darse ahora, actualmente: estar ahí delante, puesto, presente
ante los demás. En ese sentido actualista, nuestra existencia no es libre:
porque no nos la hemos dado nosotros a nosotros mismos, ni la hemos escogido;
sino que ya la tenemos, recibida de nuestros progenitores y de Dios.
Pero
si existir es una actividad que, como toda otra actividad existencial creada, consiste
en mantenerse sobre el tiempo; entonces sí se puede entender una existencia
libre como aquélla que no se limita a persistir, a seguir de antes a después
como desde la causa hasta su efecto propio, o a mantenerse desde el principio hasta
el resultado, cual la existencia extramental; sino que es una existencia que se
alcanza en el futuro, que se proyecta hacia él, o bien se inhibe y no se
despliega; o quizás incluso brota, pero se frustra y no alcanza su término. La
libertad personal es, en el fondo, la posesión del futuro[20]; y,
por ello, la existencia personal es libre en tanto que se dirige hacia él para lograr
alcanzarse.
Conocemos
cantidad de ejemplos de personas que prometían, que tenían potencialidades, que
gozaron de oportunidades; y finalmente las explotaron, o más bien no;
fecundaron sus capacidades, su talento, o bien -por la razón que fuere- dichos
talentos se desperdiciaron y malograron. La existencia libre es del tipo de esa
iniciativa, que cada quien emprende o deja inédita; y que logra finalmente alcanzar
o fracasa en ello.
En
España solemos usar, por ejemplo, la expresión “tomarse la libertad”. Uno se
toma la libertad, vale decir, de marcharse de una reunión que no le satisface,
o de invitar a tomar algo a alguien, o de cortejar a la persona a la que
pretende, etc. Y, si no se toma esa libertad, no conseguirá ninguno de esos
objetivos posibles. Tomarse la libertad es un ejemplo de la existencia libre:
aquélla que se alcanza o no en el futuro; si libremente se acomete, y si se
tiene éxito en lo pretendido.
De
modo que la persona humana como ser libre, más que ser ya ahora, actual, será
en el futuro: si se alcanza, es decir, si se persigue y consigue; en otro caso,
el hombre queda frustrado, o incluso inédito; como persona, es decir, en su existencia
personal.
La
vinculación de la libertad con el futuro es tan estrecha, que cualquier
antecedente, toda causa anterior o factor precedente en orden a explicar la
conducta del hombre, anularía o menguaría su imputabilidad a la libertad
personal. Es decir, la existencia libre es libre… de esa anterioridad propia de
la secuencia causa-efecto; es libre… de la necesidad y del determinismo de los
principios previos y del fundamento antecedente. En suma, la libertad es
liberación; la existencia libre está liberada, desprendida: del orden causal -necesario,
determinado- propio de la realidad extramental; la libertad se ajusta
exclusivamente con el futuro.
Lo
que está libre de cualquier predeterminación, libre de toda conexión
causa-efecto, lo inmotivado, lo que adviene sólo en orden al futuro, no es lo
arbitrario o lo caprichoso, sino más bien lo gratuito: aquello que sólo puede
justificarse en la ulterioridad del beneficio producido o de la aceptación
esperada.
Lo
gratuito no es ilógico, sino metalógico: porque tiene su explicación en la
índole supraexpresiva de una intimidad personal inmensamente rica. La persona
es un ser que no se agota en su acción, ni puede manifestarse plenamente con
ninguna de sus expresiones, porque es irreproducible e inagotable. Por eso no
causa efectos en los que se muestra adecuadamente y a los que se adscribe, sino
que se manifiesta siempre de un modo parcial, coyuntural, limitado, ocasional; de
ahí que lo suyo sean acciones gratuitas, exclusivamente ordenadas a su
destinatario.
La
intimidad personal, propia y exclusiva de cada quien, no es cosa baladí: algo
como psicológico, que puede ser ilusorio y estar completamente alejado de la
verdadera realidad de la persona. La intimidad personal es más profunda que la
interioridad psicológica. Más bien es el mantenimiento del origen, de la propia
radicalidad, más allá de sus manifestaciones; pues no se agota en lo que brota
de él, sino que -inagotable- siempre rebrota con nueva intensidad. Si la
naturaleza es el nacer, surgir, brotar (physis); la persona, desde su
intimidad, es más bien el renacer, el resurgir, el rebrotar, siempre con nuevos
bríos. En este sentido, la iniciativa libre de la persona es inagotable y
siempre novedosa: en permanente renovación. La existencia personal es libre precisamente
para manifestar la efusiva intimidad propia de cada persona humana: completa
novedad, incansablemente aportante y enteramente gratuita.
La
libertad no tiene, por ello, el sentido de efectuar un poderío previo, o de
producir el efecto de una causa antecedente responsable de él; fundamento que a
la postre sólo consistiría en serlo, se agotaría en serlo. Sino que tiene el
sentido de manifestar a su modo, de expresar hasta cierto punto, y así de sacar
a la luz una intimidad personal inagotable, que se renueva constantemente; y
que es exclusiva de cada quién y distinta de toda otra: original e insustituíble.
Alternativamente
al plexo de la existencia natural, expresada en el par causa-efecto, la
existencia libre de las personas se ejerce como una actividad donal[21]: según
la dualidad dar-aceptar, mediada por el don. La filosofía de la segunda mitad
del siglo XX acerca la acción donal nos resulta en este punto muy aleccionadora[22],
aunque todavía no haya logrado una formulación universalmente admitida. Pienso
especialmente en la oportunidad de secundar las observaciones de Polo, del
último Ricoeur o de Jean Luc Marion al respecto.
La
coexistencia libre da, ante todo, su propia luz, es decir, ilumina; y así da sentido:
dota de sentido a la realidad extramental; con la metafísica, filosofía
primera, y con las distintas teorías y filosofías segundas. Pero también es
capaz de dar sentido a su propia vida, y a las situaciones históricas en las
que se desenvuelve; a las relaciones que cada quien mantiene con las cosas y
con los demás. Y finalmente puede también buscar el sentido de su existencia, y
buscarlo en Dios cuando descubre que es una existencia creada.
La
existencia libre se orienta al futuro, independiente del pasado, en último
término, porque la existencia personal es donal; y la acción donal depende de
la futura aceptación de su destinatario; sin ella no puede culminar, y acaso ni
siquiera incoarse. La persona da en busca de la aceptación ajena, o bien se
frustra; no ya por no emerger e inhibirse, sino por no ser aceptada sino
rechazada. De modo que la existencia libre está abierta al futuro, se dirige
hacia él, por ser donal, por estar orientada en busca de la aceptación ajena.
3) La coexistencia de la persona
humana.
Se
aprecia en ello que lo más notable de la actividad libre, liberada de la
necesidad causal antecedente porque brota de una intimidad inagotable en orden
a la aceptación ajena, es que la actividad existencial de la persona humana es
intrínsecamente coexistencial: es la actividad de coexistir. Para que la
persona humana alcance a ser quien es, para llevar a buen término su propia culminación,
y manifestarse cada quién desde sí tal y como decide ser, la persona humana
depende de otras personas, a las que se da en espera de su aceptación. Esto es
coexistir.
Sin
la aceptación ajena, la persona humana ni sería capaz de editar sus
posibilidades, de emprender sus proyectos, ni podría en modo alguno culminarlos
y llevarlos a buen puerto. Ni siquiera esa manifestación tendría sentido: pues la
acción donal depende del destinatario de la misma; ya que, así como nadie habla
sin alguien que escuche, así también sin receptor de la acción donal, sin la aceptación
de los demás, carece de sentido la misma acción personal y libre.
Frente
al problema de la intersubjetividad a que nos condujo el subjetivismo moderno, ostensible
paladinamente en la quinta de las Meditaciones cartesianas de Husserl,
el descubrimiento de la existencia libre, de la actividad donal que emerge
desde una intimidad personal, resuelve el solipsismo de entrada: mediante la
noción de coexistencia; porque la acción donal, la donación, depende de la
aceptación ajena y a ella se remite. La existencia personal, libre, es coexistencial:
pues sin otro abortaría. Una persona sola es algo absurdo e imposible; como
dice Polo: la
noción de persona única es un completo disparate[23].
Cierto
que entre los seres naturales también hay interacciones, acciones recíprocas,
por las que el desarrollo de cada uno enlaza y depende de otros; en su
conjunto, existe un universo. Pero en el caso de las personas, estos
entrelazamientos no se producen sólo en el nivel de la conducta, de los
resultados de ciertas acciones ejercidas en ciertos ámbitos, o acometidas en
grupo; como si todas ellas estuvieran ordenadas ad unum, integradas en
el universo. Sino que se produce según una conexión mucho más profunda: que
acontece en el plano de la intimidad personal, de la propia existencia; y por
eso hablamos de coexistencia, no de sola cooperación. Si no se trata tan sólo de
un proyecto particular, sino que es la propia existencia libre la que ha de
alcanzarse, y no sin los otros que han de aceptarla, entonces la persona
coexiste estrictamente con ellos; no es un mero existente, sino un coexistente.
No
se trata sólo del mit-sein del que nos habló Heidegger, que viene a designar
la sociabilidad como característica natural y esencial del hombre, algo realmente
innegable; sino de algo más profundo e interior: de un coexistir-con intrínseco
y radical; porque es la propia intimidad humana la que se forja al coexistir y se
expresa desde su coexistencia, dando y aportando lo propio de cada quién, según
su intimidad, pero al tiempo reclamando la aceptación ajena.
La persona humana, en suma:
- Coexiste
con la realidad extramental de un modo teórico, al hacer metafísica y desplegar
el resto de su saber, y también de otro práctico, al habitar el mundo con su
técnica; una tarea que busca el perfeccionamiento del universo y la propia
realización y mejora, pues el hombre es el perfeccionador perfectible[24].
Pero del cosmos el hombre no espera respuesta alguna, ni su aceptación; se
limita a cuidarlo y embellecerlo a iniciativa propia.
- La
persona coexiste además con otras personas humanas, aunque sea a través de distintas
mediaciones, entre las que destaca el lenguaje, la comunicación. En esa
coexistencia da a cada uno lo suyo, y además lo que cada quien estima oportuno
otorgarle; pero esperando siempre su aceptación y en ocasiones su
correspondencia. Por lo demás, a este nivel la iniciativa es conjunta, o
recíproca.
- Y, por
último, la persona humana coexiste en su intimidad con Dios su creador; a quien
puede además destinar enteramente su vida, en la esperanza de que finalmente sea
aceptada por él. De esta aceptación, y no de la propia realización y
perfeccionamiento, depende el entero ser personal, que así muestra su ser
creado. La iniciativa de la creación, claro está, corresponde al creador.
[1] Cfr. al respecto YEPES, R.: La
doctrina del acto en Aristóteles. Eunsa, Pamplona 1993.
[2] Nietzsche afirma el nihilismo
metafísico, por postular el eterno retorno de lo mismo como meollo del curso
del tiempo.
[3] Hemos expuesto esta idea en
nuestro libro El abandono del límite y la distinción real tomista.
Bubok, Madrid 2018.
[4] Cfr. al respecto POLO, L.: Nominalismo,
idealismo y realismo. Edición de las “Obras completas”, v. XIV. Eunsa,
Pamplona 2016.
[5] Summa theologiae I, 4, 1 ad
3.
[6] Kritik der reinen Vernunft
A 598-9, B 626-7.
[7] Cfr. al respecto MOJSISCH, B.: Meister
Eckhart: analogy, univocity and unity. Grüner, Amsterdam 2001.
[8] Quam cito Deus fuit, tam cito
mundum creavit: así termina la primera de las tesis eckhartianas
condenadas.
[9] Cfr. BUELA, A.: “Brentano y sus
luchas filosóficas”. Miscelánea poliana Málaga 68 (2020) 112-44.
[10] Hemos tratado de la distinción y
conexión entre un primer y un segundo Husserl en nuestro trabajo Entre
Husserl y Heidegger: la articulación del tiempo o la configuración del espacio;
la apropiación del cuerpo y la facticidad de la experiencia. “Differenz”
Sevilla 4 (2018) 31-43.
[11] “Hermenéutica de la facticidad” es
el título de las lecciones que Heidegger impartió en 1923 en la universidad de
Friburgo.
[12] Traducción española:
Universitaria, Santiago de Chile 1997.
[13] Traducción española: FCE, México
1954.
[14] Traducción española: Arena, Madrid
2000.
[15] Cfr. nuestro libro: Principio
sin continuación. Universidad, Málaga 1998.
[16] Cfr. GABRIEL, M.: Porqué el
mundo no existe. Pasado y presente, Barcelona 2015.
[17] La adscripción de la actualidad al
pensamiento es la que permite distinguir en torno a él dos existencias: la
extramental, fuera del pensamiento, y otra interior
que coexiste con ella,
y a la que corresponde el carácter de además del pensamiento; justamente esta
adverbialidad es lo que expresa la noción de coexistencia. Por eso esta noción
no es clásica; ya que en la tradición prima el actualismo, según el cual tanto
existen las cosas, ahí puestas ya, como existe quien las piensa, también puesto
ahí ya; el ser supremo, por su parte, es el ser siempre actual. Esta
observación afecta también a la antropología heideggeriana; pues la noción de ereignis
responde a la variable actualidad de las distintas formas de corresponderse
pensar y ser, es decir, de la diversa flexión de su copertenencia.
[18] Para Polo la metafísica requiere el
abandono del límite mental en su primera dimensión; cfr. El ser I: la
existencia extramental. Edición de las “Obras completas”, v. III. Eunsa,
Pamplona 2015.
[19] Por ejemplo, la articulación cogitativa de sensibilidad
e inteligencia (como propuso Fabro en la línea escolástica; de la que surgió
también -si bien de otro modo- el esquematismo kantiano de la Crítica de la
razón pura), el tercer grado de abstracción positiva (según lo entiende
Maritain, siguiendo la estela aristotélica), el juicio de segundo adyacente (al
parecer de Gilson); o bien la separatio tomista, la dialéctica
hegeliana, la interrogación heideggeriana, etc. Cfr. al respecto FINANCE, J.
de: Conocimiento del ser. Gredos, Madrid 1971.
[20] Cfr. POLO, L.: Antropología
trascendental. Edición de las “Obras completas”, v. XV. Eunsa, Pamplona
2016; pp. 262 ss.
[21] Hemos desarrollado esta diferencia
en nuestro trabajo Ser causal y ser donal. “Acta philosophica” Roma 27-1
(2018) 63-79.
[22] Cfr. al respecto GONZÁLEZ, A. L.: Persona,
libertad, don. Lección inaugural del curso académico 2013-14. Universidad
de Navarra, Pamplona 6.IX.2013.
[23] Antropología trascendental,
o. c., p. 112.
[24] POLO, L.: Antropología
trascendental, o. c., p. 444 nt 120.
























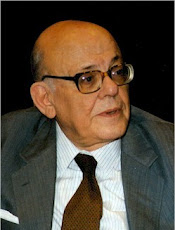












No hay comentarios:
Publicar un comentario